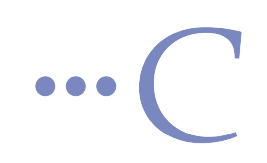El 15 de noviembre es el Día Mundial Sin Alcohol, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el claro objetivo de concienciar a las personas de todo el mundo sobre los daños físicos y psicológicos que produce el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo.
Es una realidad que el alcohol se cuela en el día a día de las personas de una forma tan desapercibida que lo convierte en devastador. Lo hace de manera indiscriminada y en silencio. Por ello, la vulnerabilidad emocional y social de algunas personas y colectivos puede ser un factor de riesgo, convirtiéndose para ellos, en más peligroso aún si cabe.
Pero esta realidad no es visible. A pesar de muchas campañas de concienciación sobre el alcoholismo, el informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) de este año 2020, continúa mostrando datos escalofriantes sobre el consumo de alcohol de los jóvenes. Sus borracheras aumentan notablemente ya que hasta un 42,6% de ellos afirma haberse emborrachado durante los últimos 3 meses. Dato más alto en los últimos 8 años.
Estas cifras se están dando en una sociedad que normaliza el alcohol, valorándolo positivamente como producto cultural y social. Una sociedad a la que se nos escapa que este mismo alcohol que baña nuestras celebraciones y momentos de ocio, puede acabar siendo un recurso compensador para callar la ansiedad, la tristeza, la presión, la culpa, la exigencia y cualquier otra emoción a la que jóvenes y adultos estamos sometidos constantemente.
La tendencia de nuestros cerebros, carentes de estrategias de afrontamiento sanas como la autoaceptación, la paciencia o la empatía, es esconder los miedos y las emociones reales. Puede ser que ni siquiera sepamos identificar nuestras emociones, y si lo hacemos, somos incapaces de permitírnoslas. Así podemos mostrarnos al resto del mundo como aquellos que nos gustaría ser, o por lo menos, como aquellos que interpretamos que debemos ser para caber con éxito en nuestra sociedad llena de requisitos.

Por lo tanto, y entendiendo todo esto, no solo la edad y madurez suponen factores de vulnerabilidad respecto al alcoholismo, también lo son los constructos sociales, el estigma y el rechazo hacia algunos colectivos, como por ejemplo las mujeres.
Las mujeres sufren más desprecio e intolerancia que los hombres cuando caen en esta enfermedad. Reciben una mayor sanción social y por lo tanto tienen mayor sentimiento de vergüenza y desvalorización personal que los hombres alcohólicos. Esto les lleva a ocultar más su consumo y restringe sus posibilidades de pedir ayuda profesional acudiendo a un servicio especializado. Este hecho explicaría las diferencias de género que existen en el uso de los tratamientos para el alcoholismo.
Es más frecuente que las mujeres alcohólicas soliciten un tratamiento por “problemas de salud mental” porque tienen más comorbilidad -enfermedades coexistentes- con trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, de depresión, y con trastornos de personalidad que los hombres. Así lo indica Alcoholism in women un estudio realizado en 2017 sobre las características del alcoholismo en las mujeres.
Este estudio también concreta que las mujeres con trastornos por dependencia al alcohol presentan un historial de maltrato y abuso sexual infantil en mayor proporción que los hombres. Además, el hecho de tener una pareja alcohólica supone más riesgo para ellas de caer en el alcoholismo que para ellos.
Barreras añadidas a una enfermedad que anula la valía y la capacidad de autogestión de quién la sufre. Por suerte, tiene solución. El alcoholismo ha desactivado y escondido los recursos personales del enfermo, pero con ayuda profesional se pueden reactivar y sacar a la luz.